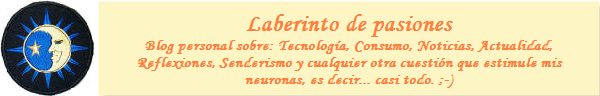Cada vez somos más inteligentes
 Mis experiencias coinciden con lo expresado en este artículo.
Mis experiencias coinciden con lo expresado en este artículo.
Recuerdo cuando era un niño y devoraba cualquier tebeo – ahora les llaman comics - que llegara
hasta mí. Por ejemplo:
Ayudé al propietario de un kiosco, hermano de un amigo, a ahondar un pozo
a cambio de que me dejara leer, en la trastienda del kiosco, todo lo que
pudiera durante un periodo de tiempo. Estaba tanto tiempo allí que me sentía
culpable porque pensaba que yo había salido ganando con el acuerdo y, como que
estaba abusando, a pesar de ser un
acuerdo.
Cuando disponía de algún dinero cambiaba los tebeos en diferentes kioscos,
por unos céntimos de peseta.
En el colegio me propusieron hacer de lazarillo con un vecino ciego, para
acompañarle a vender los cupones de la ONCE. Lo que me daba me lo gastaba en el
Capitán Trueno.
Si conseguía cambiar varios tebeos con algún amigo, cosa rara porque mis
amigos no eran lectores, era incapaz de esperar para leerlos todos. Cuando
llegaba la noche y mi madre me obligaba a apagar la luz, salía al descansillo
de la escalera, me sentaba en un escalón y seguía leyendo, encendiendo la luz
cada vez que se apagaba, hasta que el sueño me vencía o lo leía todo. Mi estado
de excitación y estímulo era demasiado elevado para poder dormir sabiendo que
me esperaba tanta maravillosa lectura.
Cuando me fui de casa, con 13 años, empecé a leer periódicos en el bar.
Pedía un vaso de leche y un enorme bocadillo y me sentaba en la mesa con el
periódico. Lo leía todo, aunque no entendía mucho, al menos al principio.
Esto último me recuerda, dando un considerable salto temporal, a la
primera vez que leí una revista sobre informática. En mi ciudad no se vendía
ninguna revista de informática. Casi nadie sabía lo que significaba esa
palabra. Como mucho los estudiantes de ingeniería podían usar una calculadora
Casio programable o, en el colmo de la sofisticación, el ordenador Sinclair ZX81. El caso es que me informé del domicilio de dicha revista que estaba en
Madrid y, aprovechando un viaje de ocio, lo busqué y compré un ejemplar. Leí de
cabo a rabo la revista, pero no entendí nada. Casi todo eran programas de
Visual Basic.
 La cuestión es que terminé comprando el siguiente ordenador que sacó
Sinclair, el ZX Spectrum y, pocos años después y mucho esfuerzo, conseguí
entender todo lo que contenían esas revistas y
me convertí en un buen programador.
La cuestión es que terminé comprando el siguiente ordenador que sacó
Sinclair, el ZX Spectrum y, pocos años después y mucho esfuerzo, conseguí
entender todo lo que contenían esas revistas y
me convertí en un buen programador.
El siguiente ordenador fue un Amstrad PC, con dos disqueteras de 5 ¼, sin
disco duro que me costó doscientas mil pesetas. Posteriormente adquirí e instalé un disco duro en tarjeta de 21 Mb,
por 75.000 pesetas, y fue un chollo, porque valía más de 100.000 ptas.
Con el advenimiento de Internet el acceso a la información ha crecido y
mejorado espectacularmente. Ahora el problema es el opuesto. No tengo tiempo
para leer todo lo que me gusta. Ni lo tendría en un millón de vidas, porque
cada día se genera más información interesante de la que puedo leer en todo un
año, por decir algo, y me quedo corto.
Naturalmente este acceso fácil a tanto estímulo intelectual nos tiene que
hacer aunque sea un poco más inteligentes, a la fuerza, al menos a los que
somos curiosos.
Lo único que me preocupa algo de esta ecuación es que, con tanta
información interesante a la que acceder me convierto en un actor más pasivo y
menos activo. Mi pasión por la lectura es infinitamente superior al deseo de
expresar mis propias experiencias o reflexiones. Quizás en esto, como en tantas
otras cosas, influya el entorno.